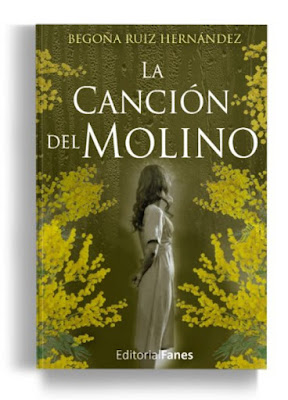A edades tempranas, uno no tiene una idea certera de las dimensiones del mundo. Cuando yo contaba con unos ocho años, mi barrio, El Teso en Ávila, era todo mi universo. Sabía que más allá había más ciudad, incluso que, tras las montañas azules que divisaba, existían extensiones ignotas de paisaje; pero no sería hasta más tarde que llegué a comprender que ese mapa físico era real. El mundo entero era mi familia, la calle donde vivía y los compañeros del colegio.
Yo tomé mi Primera Comunión en 1969 y un tiempo antes y otro
después acudía religiosamente —como no podía ser de otra forma— a misa. E iba
solo. Es decir, con mis hermanos, más pequeños que yo, y algún vecino de mi
edad. La iglesia de La Santa nos pillaba más cerca que nuestra parroquia de
Santiago, tan solo teníamos que subir una cuesta, entrar por una puerta de las
murallas y allí buscábamos los primeros bancos de la iglesia. Al terminar la
misa, nos íbamos, entre cuatro y seis chiquillos, a gastar en golosinas
nuestra propina. Yo llevaba 3 pesetas en el bolsillo. Nos acercábamos hasta el
Mercado Chico y, si quisiéramos, podríamos recorrer solos toda la ciudad.
Cosa que también hacíamos para explorar otros barrios.
A la entrada del Chico, a los pies de la iglesia de San
Juan, había un portal en una esquina, siempre abierto: era un kiosco de prensa
y golosinas. Ahí entrábamos y, por turnos, encargábamos al paciente tendero
nuestros caprichos golosos. Pipas, caramelos, chicles, regalices, etcétera.
En una de esas, me llamaron la atención unas revistas muy
coloridas, que parecían interesantes. Lo más asombroso era que tenían un cartel anunciando que se vendían a 3 pesetas, en lugar de a 5, que era el precio impreso en la
portada, ya que se trataba de ejemplares atrasados de la semana anterior. Eran
tebeos. Me tentaron y, al llegar mi turno, tomé uno y lo pagué.
Mi arrepentimiento fue inmediato. Me había gastado toda la
propina en una sola cosa, un tebeo y privaba a mi boca infantil de un surtido
de golosinas. Con cierto aire de disgusto por mi parte, nos llegamos al Mercado
Grande, donde había más kioscos, en carretillas con ruedas, que se colocaban
entre los soportales. Ya no me quedaban unos míseros céntimos para unos caramelos.
Concluida la expedición, bajamos por el paseo del Rastro
hasta el Teso y, al llegar a casa, ni siquiera pude leer mi tebeo, ya que era
la hora de comer. Lo dejé sobre una silla, sin ganas de abrirlo. Me había
equivocado, pero estaba aprendiendo. No volvería a suceder.
Por la tarde, lo abrí, lo ojeé y, con mi lectura
rudimentaria, me metí en sus páginas sin naufragar. Aluciné. Era divertido,
estaba lleno de historias cómicas y algunas aventuras. Era un mundo abierto a
mis ojos. Era otro mundo. No me había equivocado.
Recuerdo que aquel era un DIN DAN y mi primer personaje emblemático, el que más me hizo disfrutar, fue Rompetechos, pero vinieron muchos más.
Sigo leyendo narrativa gráfica y he dedicado muchas horas de mi vida a
estudiar y meditar sobre su lenguaje y su historia. Esto no ha mermado mi
afición por la lectura de libros de texto, novelas, poesía, ensayos. Al
contrario, aquí estoy queriendo ser novelista. Lo que sí creo es que me ha evitado caries y, tal vez por ello, conservo una dentadura en estado envidiable
a mi edad. Tal vez sea cuestión de genética. O, quién sabe, de mi temprana elección,
despreciando las golosinas.